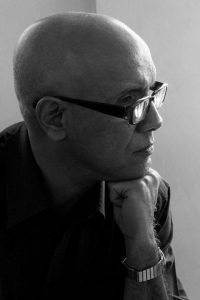Siempre he dicho que para mi formación Professional y para mis gustos estéticos, mucho le debo a la huella que en mí dejaron mis padres. Entre las tantas cosas que le agradezco a mi ya desaparecido viejo, una de las que más significado tuvo es el amor por la radio. MI padre fue alguien totalmente apasionado por la práctica del diexismo y de él adquirí la costumbre de escuchar la onda corta. Aunque hoy ya no lo hago, entre otras razones por carecer de un equipo elemental para ello (los radios que hay en casa solo disponen de AM y FM) en buena parte del decenio de los setenta y ochenta de la anterior centuria, pasé muchas horas nocturnas moviendo el dial por disímiles frecuencias de la onda corta.
Una de mis emisoras favoritas de por entonces era Radio Exterior de España. Fue a través de dicha frecuencia radial que escuché por primera vez la voz de Gastón Baquero, quien laboraba en esa redacción radiofónica y de cuando en vez dejaba circular su peculiar acento caribeño a través del éter, en comentarios que discursaban sobre lo humano y lo divino con amenidad y socarronería, si mis ya lejanos recuerdos no me engañan.
En una jornada de aquellas transmisiones, en la que compartía la audición de los decires de Gastón con mi padre, fue que el viejo me proporcionó los primeros datos que supe acerca de quién era Baquero y qué representaba en el devenir de la cultura cubana. Por razones que he olvidado, ambos se conocían de los tiempos en que el mítico poeta ejercía el periodismo en las páginas de El Diario de la Marina, órgano acerca del cual yo estaba haciendo un trabajo investigativo para una asignatura de mi carrera universitaria. Por supuesto que papi aprovechó la ocasión y me recomendó que si yo pretendía conocer periodismo del bueno de verdad (más allá del maniqueísmo de considerar que identificarse con la obra de un creador es sinónimo de asumir su proyección política), no dejase de leer los trabajos firmados por Gastón Baquero en la prensa cubana anterior a 1959, fecha en la que el autor se marchó de Cuba para nunca volver.
La celebración en el 2014 del centenario del natalicio del poeta, ensayista y periodista Gastón Baquero (Banes, mayo de 1914-Madrid, mayo de 1997) propició la publicación de varios textos que rinden homenaje a esta figura fundamental de la literatura cubana y acerca del cual, el poeta y ensayista Jorge Luis Arcos ha escrito:
«Comentábamos una tarde, César López, Enrique Saínz, Efraín Rodríguez y yo, cómo Baquero padeció las cuatro o cinco parcas: era pobre, mulato, homosexual, provinciano y, como por añadidura, poeta, y después padeció una sexta: la del exiliado. Pero el poeta, en cierto sentido, ¿no es todas esas cosas, siempre, y muchas más? Entonces el poeta da testimonio de su insondable temporalidad, y es siempre el huérfano, el hijo errante (¿de la mar?) –el eterno niño de su poesía–, el peregrino, el huésped, el forastero, el exiliado, el pobre, el mendigo, el viajero incesante –y el viajero es el que hace el tránsito, el que transita–, el inocente, el que escribe en la arena el testimonio fugitivo e imperecedero de la poesía, como si la belleza solo pudiera existir a costa de desaparecer; más: como si la belleza de las formas en la luz fuera el testimonio rapidísimo de otra Belleza eterna, invisible. Por eso el poeta es como el guardián de ese misterio profundo –tal en su poema «El río», por ejemplo–; pero es también el que padece como un desamparo, una orfandad cósmica («la orfandad del planeta / en la siniestra llanura del universo») –el conocimiento tiene ese precio, también–, y de ahí su profundo pathos vallejiano, chaplinesco incluso –tal en su conmovedor «Con Vallejo en París -mientras llueve» (suerte de alter-ego suyo)–; en su desolado, «El viajero» («Silbar en la oscuridad para vencer el miedo es lo que nos queda»); en ese poema tan inquietante, tan extraño, tan turbador, «El viento en Trieste decía»; o en las desesperadas preguntas de Paolo al hechicero, del poeta a su ¿indiferente? Creador. Ese como nihilismo profundo, que no llega a albergar esperanzas ni siquiera –y repárese en que Baquero fue un hondo creyente– después de la muerte, como se aprecia en su poema «El huésped», fue el reverso de su zona luminosa, prístina, matinal, lúdicra incluso. Baquero tuvo, pues, los dos tonos absolutos, los dos eternos registros: el de la Muerte y el de la Vida, y una zona como intermedia, transitoria, existencial, el del viajero incesante entre esos dos reinos intercambiables, que puede entonces, siempre, despedirse así de nosotros: Volveremos de nuevo a decirnos adiós».
Entre los textos que aparecieron para celebrar el centenario de Gastón Baquero, la Fundación Banco Santander puso en circulación en España el volumen Fabulaciones en prosa, un conjunto de artículos, ensayos y cartas inéditas de este escritor y que abordan sus preocupaciones por el devenir de la humanidad. En el puñado de escritos sobre historia, filosofía, música, religión y literatura, seleccionados por el investigador Alberto Díaz-Díaz, conviven personajes tan dispares como Cristóbal Colón, Víctor Hugo, George Bernard Shaw o Simón Bolívar, reflejados desde el particular punto de vista que sobre ellos tenía el autor banense.
A propósito de su quehacer periodístico, Baquero le confesó lo siguiente al poeta y editor Felipe Lázaro:
Quiero tratar ese asunto con guantes de seda, porque en general se me ocurren cosas bastante desagradables cuando pienso en lo que es el periodismo. Balzac dijo una verdad tremenda: «Si el periodismo no existiese, habría que no inventarlo». Lo contrario de lo que se ha dicho de Dios. Porque el periodismo –no los periodistas– es una cosa que no está en la inteligencia. Como se le entiende habitualmente, como se le practica, es algo deplorable y dañino para el espíritu, porque es una escuela cotidiana y pertinaz de vulgaridad (de vulgaridad impuesta por la demanda del mercado). ¿A qué seguir? Uno está en el periodismo y no debe, ni puede, subestimarlo, porque tampoco es una prisión ni un infierno. Sólo que es una profesión que apenas si tiene que ver con la literatura, no obstante que se hace con letras, y apenas tiene que ver con la filosofía no obstante que maneja ideas. El periodismo cotidiano gasta y vuelve roma la sensibilidad de un artista, de un pensador, de un poeta. Comprendo el horror con que vieron algunos amigos de la juventud mi entrada en firme en un periódico. Por cierto buen concepto que tenían formado sobre mis posibilidades en lo literario, se enojaron bastante, y me tuvieron por frívolo y por sediento de riqueza, cuando no sólo entré en el periodismo, sino que a poco fui en la profesión esa cosa nauseabunda que se llama un triunfador».
Otro de los libros que salió al mercado para rendir tributo al centenario de este gran humanista, que en la década de los noventa abogó por la publicación conjunta de textos de escritores de la Isla y la diáspora y por la idea de que la cultura cubana era una sola más allá de la política, es Poderosos pianos amarillos. Poemas cubanos a Gastón Baquero, perteneciente a la colección Capella de Ediciones La Luz, casa editorial holguinera de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y que surgiese allá por 1997. Con trabajo de compilación y edición a cargo de Luis Yuseff y prólogo de Virgilio López Lemus, se recogen aquí textos de alrededor de 140 autores, residentes tanto dentro como fuera de nuestro país.
En su totalidad, el material corrobora que, como pensaba Jorge Luis Borges, Cada generación de escritores crea a sus precursores y el primer acto de creación, como se sabe, no es la escritura sino la lectura, por lo cual no resulta casualidad que el lema de las Romerías de Mayo en Holguín –embrión de donde nacen las Ediciones La Luz– sea justamente la frase »porque no hay hoy sin ayer». El enorme significado cultural de un proyecto como el de este libro, en el que intervienen poetas que van desde Eugenio Florit, Fina García Marruz, Luis Marré, Domingo Alfonso, José Koser y Lina de Feria, hasta Maya Islas, Felipe Lázaro, Bladimir Zamora, Daniel Díaz Mantilla, Norge Espinosa,José Félix León, Alejandro Querejeta, Juan Carlos Recio, Orlando Rossardi, Pío E. Serrano, Jesús Barquet, Gleyvis Coro, Milena Rodríguez, Juan Carlos Valls, Camilo Venegas, Carmen Serrano, Ricardo Riverón, Juana García Abás, Lourdes González, Manuel García Verdecia, Alfredo Zaldívar, Alberto Acosta-Pérez, Roberto Méndez, León Estrada, Reinaldo García Blanco, Arístides Vega Chapú, Rigoberto Rodríguez Entenza, Francis Sánchez, Zurelys López, Carlos Esquivel, Luis M. Pérez Boitel, Ronel González, José Luis Serrano, José Luis Fariñas, Luis Yuseff, Frank Castell, Irela Casañas, Yanier H. Palao, Yunier Riquenes, Moisés Mayan, Jamila Medina y Legna Rodríguez…, se sintetiza en lo asegurado por Erian Peña Pupo al comentar la aparición de la compilación:
«Este es un libro cofre: texto misterioso y sobrecogedor, más que una antología o una selección de poemas inspirados en la lírica de Baquero, Poderosos pianos amarillos… es un puente, una necesidad imperiosa del quehacer editorial cubano, una comunión para rendir tributo a un poeta vital».
Poderosos pianos amarillos… se ajusta a lo afirmado por el homenajeado, cuando a un cuestionamiento acerca de qué le parecía la nueva generación de jóvenes poetas cubanos, que muestran un seguimiento de su obra y que se acercan a él con amistad y respeto, respondió:
«Lo que me encanta, me hace muy feliz para ahora y para después de la muerte, es comprobar cada día la pasión de los y las jóvenes de los territorios en que se desenvuelve hoy la gente cubana, por la poesía. ¡Qué maravilla, cuánta poesía buena se está haciendo dondequiera que late un corazón cubano! El sinsonte sigue cantando a todo pecho. (…) Y soy feliz. Las muestras de cariño que me llegan de la plural geografía cubana, las recibo como una señal de continuidad, de sucesividad invariable de lo cubano en poesía».
Gracias a Bladimir Pascual Zamora Céspedes (O el Blado, como solían decirle, aunque yo prefería llamarlo Pascual) supe por primera vez del trabajo de la editorial Betania, obra del güinero Felipe Lázaro, quien para iniciar dicho proyecto en 1987 decidió comenzar con ese importantísimo libro que esConversación con Gastón Baquero, un título de obligatoria lectura y que ya cuenta con tres ediciones. De la última de ella, que además de aparecer en letra impresa está en formato digital, reproduzco la respuesta que el autor de Memorial de un testigo (poemario considerado por la crítica como esencial en la lírica baqueriana) da a la pregunta de cómo influyó en su formación y vida literaria el haber nacido en un pueblo como Banes, más en contacto con la naturaleza, el campo, los cultivos y su posterior descubrimiento de La Habana, más cercana de lo foráneo, de la influencia extranjera:
«Mi pueblo natal no era exactamente un pueblo campesino con predominio de lo rural sobre lo urbano. Por la presencia allí, desde el año 2, de la United Fruit Company (seamos justos, mal que moleste) la calidad de vida de ese pueblo, que presumía de haber sido la capital indígena de Cuba, Baní, era deseada y envidiada por muchos otros pueblos del contorno.
«Una de las consecuencias o razones de esa calidad de vida era la abundancia de las escuelas públicas y privadas. Hasta los que por razón de pésima condición económica no asistíamos a la escuela a la edad conveniente conocíamos de la fama de los maestros y maestras, caracterizados casi todos ellos por el amor a los versos y por el hábito de decir poesías, en el aula o en la tribuna patriótica, en el café o en las reuniones familiares».
(…)
«Esta persona dominada por la fantasía -por la necesidad o por el gusto de fantasear- es la que sale un día de su pueblo y va a vivir a la capital. A la capital de un país con tradición larguísima de poesía. Y de poesía llena de fantasía, de imaginaciones, de poetas que por lo mismo que no han visto jamás la nieve, escriben cantos y cantos a la nieve, que es lo debido. Hablar de lo que no se ha visto es crear. Intentar describir lo visto es una utopía, porque lo real es inapresable por la palabra y aun por la mirada».
Allá por el primer quinquenio de los noventa de la pasada centuria, el Blado (mi buen amigo Pascual) iba con frecuencia a España y siempre a su retorno, organizábamos unas tertulias en su cuartico de La Habana Vieja, más conocido como La Gaveta. No sabría decir cuándo fue la primera vez que mi siempre recordado hermano y compañero de redacción en El Caimán Barbudo me habló con suma emoción acerca de sus encuentros con Gastón Baquero, en su casa ubicada en la madrileña calle de Antonio Acuña y que, según cuentan los visitantes de la morada, era algo así como una extensión de Cuba en España. A lo mejor fue en 1995, cuando a su regreso de Madrid el Blado (Pascual) se nos apareció en la Editora Abril con un ejemplar de un libro titulado Poesía cubana: La isla entera (1995), una hermosa antología poética que Bladimir Zamora realizó en colaboración con Felipe Lázaro para la Editorial Betania. Esta obra, que reúne a 54 poetas cubanos de dentro y fuera de Cuba, se publicó después del evento madrileño «La Isla entera», en el que participaron ambos compiladores.
El quehacer de Felipe Lázaro al frente de su editorial Betania merece ya un serio estudio, así como el reconocimiento entre nosotros de lo mucho y bueno que le ha aportado a la cultura cubana. Aunque poseedora de un extenso catálogo, a decir verdad un solo título de dicho sello editorial le basta y sobra como puerta de entrada a la perdurabilidad. Por supuesto que me refiero al ya aludido Conversación con Gastón Baquero. Gracias a la maravilla del ciberespacio, atesoro en mi computadora la edición electrónica de este libro, disponible para su descarga gratuita en la red. DE las páginas digitales que dan testimonio del diálogo sostenido por Felipe Lázaro con Baquero, extraigo la respuesta de este último ante una interrogante referida a lo que Roberto Fernández Retamar ha denominado «la generación de poetas trascendentalistas», que gira en torno a José Lezama Lima y la revista Orígenes:
«Ese tema de la «generación de Orígenes«, los trascendentalistas, etcétera, tiene que ser tratado, me parece, con mucho cuidado, para no dejarse arrastrar por el tópico, por el juicio que por inercia se hace lugar común y acaba por convertirse en tradición o en ley fija.
«En rigor, no hay tal generación de Orígenes. Usted no puede hallar nada más heterogéneo, más dispar, menos unificado, que el desfile de la obra de cada uno de los presuntos miembros de la generación. Siempre he tenido la impresión de que Lezama, que era una personalidad muy fuerte, que tenía un concepto exigentísimo para la selección y publicación de un material en «su» revista, aceptó a muchos de nosotros a regañadientes, porque no tenía a mano a nadie más. Creo que literalmente no nos estimaba en lo más mínimo. Lo que cada uno de nosotros hacía estaba tan lejos, a tantos kilómetros de distancia, de lo que él hacía, que la incompatibilidad era no sólo obvia, sino escandalosa.
«En lo personal mismo nos llevábamos bastante mal. Pero esto es propio del ambiente literario, o de los literatos de todos los tiempos. Mi veneración y mi respeto por la obra de Lezama y por su actitud ante la cultura, no me impidieron nunca reconocer que su carácter era muy fuerte, intransigente, con rigor excesivo para enjuiciar personas y obras. Casi siempre estábamos, como los niñitos en el colegio, «peleados». No nos reuníamos en grupo jamás, porque no existía tal grupo, sencillamente. Cuando por una simpleza, nos echó de Orígenes a Cintio, a Eliseo, a mí y a otros, puso una nota que me produjo una risa enorme, porque decía que a partir de ahí la revista iba a ser «más fragante». ¡Y metió a Rodríguez Feo! La palabra «fragante», que nos calificaba de apestados, tenía una gracia enorme, como producto de una rabieta infantil que era.
«Esto no quiere decir que desconozca o niegue el valor de la revista Orígenes. Una cosa es la revista y otra es lanzarse, por comodidad y por obediencia al lugar común, a hablar de «la generación de Orígenes«. La revista fue la expresión de unas tendencias literarias actuales (actuales en aquel momento, por supuesto), pero no fue sino una expresión más del amor sempiterno de los cubanos por la literatura y por la publicación de buenas revistas. Es explicable que los extraños hablen deOrígenes como si se tratara de algo único, insólito y excepcional en Cuba. Dejando a un lado la cuestión de la calidad, que es, en definitiva, cuestión de preferencias y de gustos, ¿cómo desconocer la importancia de revista como la de la Universidad de La Habana, como la Revista Cubana, como la Bimestre, como la del Lyceum, como la de la Biblioteca Nacional, como la de los arquitectos, etcétera? Desdeñar olímpicamente todo lo que hacen los demás, todo lo que no responda textualmente a nuestro criterio, es una agresión a la cultura, es un acto de barbarie. Siempre, en todo tiempo, la nueva generación de poetas hace heroicamente «sus revistitas», como decimos peyorativa e injustamente. Las hemerotecas cubanas deben estar llenas de publicaciones modestas, humildes en la presentación, pero llenas de fe en la poesía. Piénsese en una revista como Orto, de Manzanillo, la revista de Sariol, y se tendrá un ejemplo magnífico de lo que quiero decir. O en aquella santiaguera que tenía el estupendo título de Una aventura en mal tiempo. ¿Y Cuba contemporánea y tantas otras?»
Con una trayectoria artístico literaria en todo tiempo al servicio de la cultura cubana (en particular) e hispánica (en general), acerca de este banense de talla universal cabe expresar lo afirmado por Felipe Lázaro al decir:
«Convertido así, definitivamente en Maestro, por su visión global de todo hecho cultural, Baquero ha trascendido como literato y ya es hoy un faro que ilumina con sus versos y su prosa, que plasmaron el amor a todo lo cotidiano que importa al hombre. Transparente y ejemplar puente por donde debe transitar todo posible derrotero que nos recuerde su mayor anhelo: descubrir el sendero que lo lleve / a hundirse para siempre en las estrellas».